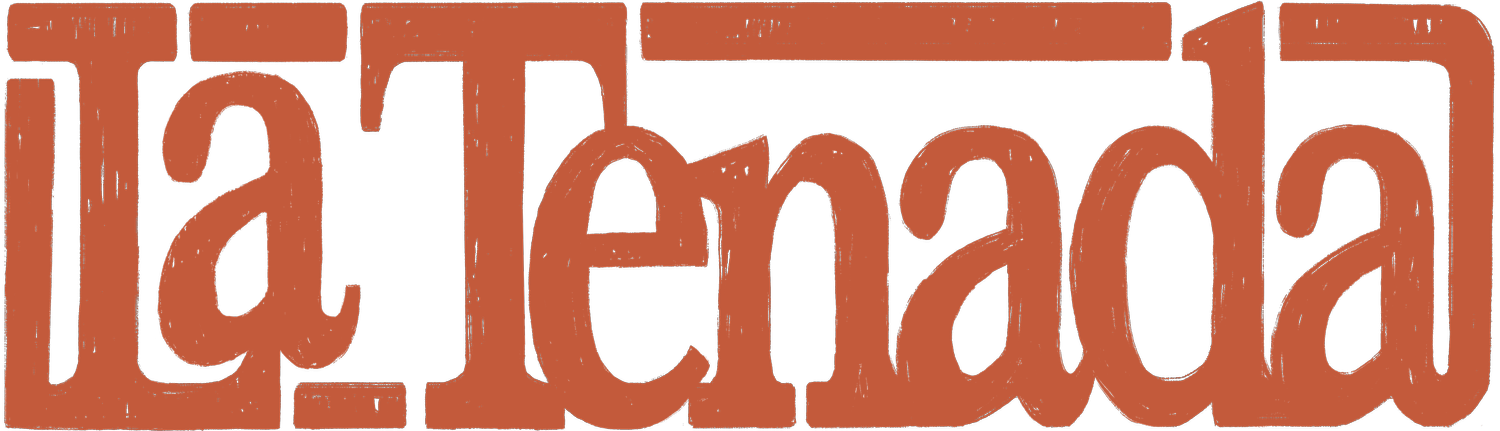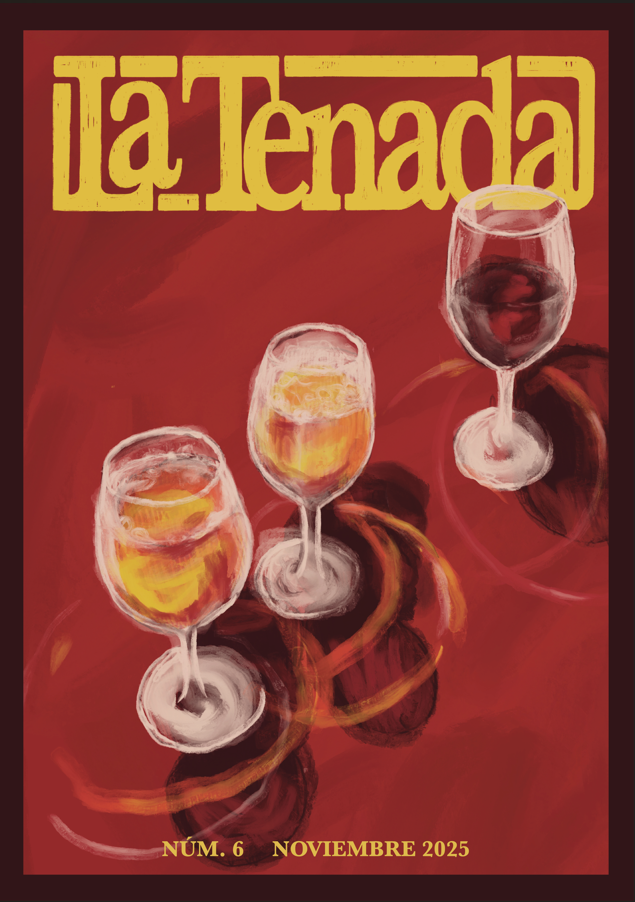Ilustración: Carmela Liaño
Es sábado en Madrid. El recién estrenado sol de otoño dibuja formas caleidoscópicas sobre un mantel en el que resuenan los ecos de una larga sobremesa. Sin duda, las más fascinantes son las generadas por la luz al atravesar los vidrios de las copas, algunas llenas y otras vacías. De repente, reparo en la armonía que ha creado la luz al proyectarse a través de una copa de cerveza escarchada, una copa de vino de la tierra de Madrid y un vaso de agua. La «Aurora de rosáceos dedos» (Homero, Ilíada, 1, 477) del Egeo atraviesa el espacio y el tiempo hasta esta mesa carpetovetónica. Mientras me evadía de la conversación para admirar este juego de luces, me surgió, como un fogonazo, una pregunta que compartí, inconscientemente, en voz alta: «¿Creéis que existe alguna relación entre la literatura y el vino o la cerveza?»
Las respuestas, aunque con distinta argumentación, fueron unánimemente afirmativas. Sin embargo, la discusión añadió una perspectiva que no me había planteado. Es un hecho reconocido que el vino y la cerveza han funcionado tradicionalmente como materia de inspiración literaria, pero se ha prestado menos atención a su función como arquitectura de sociabilidad, es decir, a los espacios donde estas bebidas se transformaban, y se transforman aún, en palabra común. Me refiero a la taberna, a la posada, al pub, al club o a la cervecería como lugares donde ha fermentado parte de nuestra literatura. Las líneas que siguen son un tributo a este acervo cultural y, más aún, a aquella magnífica tertulia literaria improvisada.
Resulta claro que estas bebidas fermentadas son el producto civilizatorio de la tríada mediterránea (olivo, vid y cereal) y, por ello, no es difícil rastrear su existencia en las primeras muestras de la literatura escrita, particularmente, en las tablillas mesopotámicas donde el mito y la vida cotidiana se entrelazan con naturalidad. Así, por ejemplo, en la Epopeya de Gilgamesh, la cerveza es el símbolo que refleja que Enkidu ha abandonado su estado de naturaleza para ingresar en la civilización. Ese tránsito convierte la bebida en educación de la sociabilidad y, por extensión, el ingreso en la casa de la lengua común. Por su parte, en el himno sumerio a Ninkasi, la receta de la elaboración de la cerveza se vuelve poesía.Si volvemos la vista al Mediterráneo, es el vino quien impone su gramática en la literatura griega y en el imaginario de sus dioses. La voz anacreóntica invoca imperativamente el convivio al cantar: «Gozoso vino bebamos y a Dionisio celebremos» (Anacreontea, 1). El verso fusiona de un golpe el beber y el celebrar, y prepara el espacio del simposio (etimológicamente, del griego, 'beber con' o 'beber juntos') que combinará tanto el ejercicio de la razón como del epicureísmo.
Por su parte, Roma fijará en la literatura esa vida urbana que asoma por las puertas de las tabernae. Decir que ubi tabernae ibi civitas es reconocer que las comunidades que las acogían daban lugar a espacios de consumo y civilización, de conversación horizontal, donde el simposio se acerca al vaso popular. Ovidio y Marcial, con su ojo para la escena rápida, dejan caer nombres, motes y guiños que convierten la taberna en un escenario de equilibrios entre el anonimato y la comunidad. No es casual que la política del mostrador, discreta y sin cátedra, fragüe una forma de literatura donde la palabra y el ingenio se abren paso atropelladamente. La madera del mostrador funciona como un púlpito laico en el que el intercambio de noticias y anécdotas deja su huella en epigramas, sátiras y comedias.
Los monasterios, brazos laboriosos de la cristiandad, sostendrán tras la caída del Imperio Romano esta cultura con trabajo paciente. En el cenobio la vid se ordena, la hospedería se atiende y, en los climas del norte, la cerveza encuentra su asiento. Hildegarda de Bingen, escribirá sobre el lúpulo y sus virtudes e incorporará a la cerveza este amargo ingrediente que hace tan característico su sabor. En definitiva, los monasterios transforman la copa, antes hedonista, también en hospitalidad.
Fuera del claustro, Europa canta con descaro a través de los goliardos, estudiantes vagos y clérigos vagantes, que fijarán en versos la filosofía tabernaria. La colección conocida como Carmina Burana inaugura litúrgicamente, en uno de sus himnos más citados, esta nueva etapa «In taberna quando sumus, non curamus quid sit humus» (Carmina Burana, 196). La taberna se consolida así como un pequeño cosmos donde el juego y el brindis suspenden por un momento las jerarquías y las tristezas, y donde el coro se vuelve, literalmente y literariamente, comunidad.
En la literatura inglesa la posada es el origen de una parte del itinerario narrativo europeo. Chaucer lo establece con sencillez en su prólogo de Los Cuentos de Canterbury cuando dice (con un sabor posteriormente cervantino) aquello de «in Southwerk at the Tabard as I lay» (Chaucer, The Canterbury Tales). Con ello, Chaucer utiliza el rumor del hostal para contextualizar su historia y los personajes que irán tejiendo sus cuentos camino de Canterbury.
En el Siglo de Oro español, la taberna y la posada se consolidan como escenarios donde la lengua vive su picaresca. En Cervantes, las ventas se hacen castillos y los odres derraman su contenido a cuchilladas, en un espejismo que convierte el vino en sangre y el sueño en vigilia, con una violencia que resulta farsa y espejo a la vez. Quevedo en El Buscón afila su pluma en bodegones y figones donde el lenguaje popular prueba su sal, mientras Lope de Vega tomaban la alternativa con el corral de comedias como padrino y la alojería como testigo.
El resto de Europa también arma su panteón tabernario con obras como la de Rabelais (Tratados de buen uso del vino) o Shakespeare, quien crea en la posada del Boar’s Head ese cuerpo de vino y verbo que es Falstaff, capaz de proclamar, con humor fervoroso, su propia pedagogía líquida: «If I had a thousand sons, the first human principle I would teach them should be, to forswear thin potations and to addict themselves to sack» (Shakespeare, Henry IV, Part II, IV, iii).
La Ilustración desplaza parte de la conversación al café y, con ello, inaugura una tradición literaria paralela a la de la taberna, en mi opinión, con una prosa más templada, pero muchas de ellas con un enfoque de gnosticismo y cinismo afectado, que solo es posible tragar mojándolo en el café. El siglo XIX saldrá del salón de café para devolver a la literatura la mirada social del realismo y el naturalismo. Dickens recorre un Londres de pubs que son refugio, trama y denuncia, mientras que Zola observa en la taberna el roce entre la miseria y el vaso.
Sin embargo, nada sintetiza, en mi opinión, mejor la unión entre el club, el pub y la literatura que la fraternidad de los Inklings en Oxford, quienes se citaban en el Eagle and Child a leer en voz alta y discutir manuscritos con una pinta en mano. Allí, pinta y conversación, cerveza y fábula, maridaron fantasía y filología, hasta que los mundos de Tolkien y Lewis llevaron en su arquitectura el eco de la posada inglesa. No es casual que el arranque de ciertas aventuras en El Señor de los Anillos pase por una fonda (The Prancing Poney) y que la canción alegre de una posada atraviese las páginas con su compás de madera, espuma y misión.
Si volvemos a la mesa madrileña, a la luz que atraviesa la copa de la tierra y el vaso helado, hay en ese foco una historia larga que salta de tablillas y ánforas a bodegones y salmos, de escuelas de retórica a cafés con humo. La literatura no solo ha bebido vino ni ha brindado únicamente con cerveza; ha habitado los lugares donde estas bebidas se compartían, ha aprendido su cadencia y ha sacado de ellas una manera de conversar que es también una manera de escribir. Las tabernas, posadas, pubs y clubes han funcionado como tenadas urbanas, resguardos de palabra, apriscos de historias; en ellos la democracia del gusto se volvió de golpe democracia de la voz, convirtiendo el murmullo de las copas en tinta.
Quizá por eso, cuando hoy hablamos de una tenada para las letras, no invocamos un mero nombre rural, sino una metáfora precisa de lo que la literatura necesita para seguir viva: un lugar de acogida donde la gente se junte a resguardarse del viento, a pasar el frío, a contarse lo ocurrido en el camino y, por qué no, a catar el tiempo en la copa. Aquí, como en la taberna romana, la cervecería medieval o el pub de Oxford, el vino y la cerveza no son pretextos, sino mediadores de una conversación más elevada. Y así, mientras el sol de otoño sigue atravesando los vidrios y dibujando mapas pequeños sobre el mantel, uno comprende que la civilización —esa palabra tan sobria— empieza siempre en un sitio donde alguien llena la copa, otro escucha y un tercero se atreve, por fin, a reconocer que se ha guardado el buen vino hasta ahora.