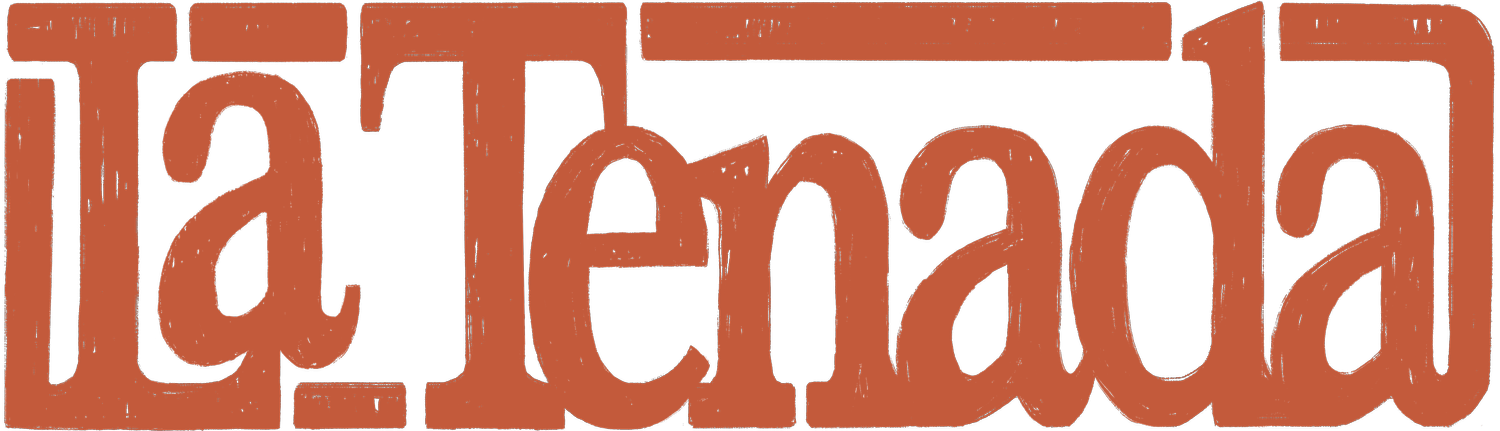Una batalla tras otra
Fuimos hace unas semanas a ver Una batalla tras otra, la última película de Paul Thomas Anderson. En general, la “ponían bastante bien”. El crítico literario al que más sigo la calificó como la película del año. Boyero, al que no leo demasiado (quizás porque más que de cine sabe de dar opiniones) dijo que no le había gustado nada. Y creo que en este caso coincido más con Boyero.
Como elemento positivo, la película tiene ritmo, avanza de tal forma que sus más de dos horas y media no se hacen largas. Y poco más.
El punto de partida es la lucha armada de un grupo terrorista frente a un estado autoritario y protofascista. En una de las primeras escenas, liberan un centro de detención de inmigrantes cercano a la frontera. Ya en ese momento se pone de manifiesto una de las cuestiones que más me dificultaron entrar en el filme: que no se explica nada del contexto.
En efecto, asumimos que la historia se desarrolla en un estado autoritario porque uno de los militares de alto rango encargados de la tarea es un chalado. Pero no se dan muestras del carácter abusivo o invasivo de las instituciones. Asimismo, y como no podía ser de otro modo, existe una especie de asociación secreta y nazi, compuesta por personas que aparentemente gozan de amplios patrimonios, que actúa en paralelo al estado. Pero no se sabe exactamente qué quieren, cuál es su influencia o su poder.
Es una lástima, porque creo que la película está cerca de plantear debates interesantes. ¿Cuándo se deterioran las instituciones de un país lo suficiente para que siga siendo democrático? ¿Qué tipo de respuesta está justificada para luchar contra ese proceso? Más concretamente, ¿a partir de qué momento la lucha armada contra las autoridades puede considerarse legítima?
La historia, en cambio, transcurre cuando estas preguntas esenciales ya habrían sido respondidas. Pero era el proceso de encontrar esas respuestas lo que a mí más me hubiese interesado.