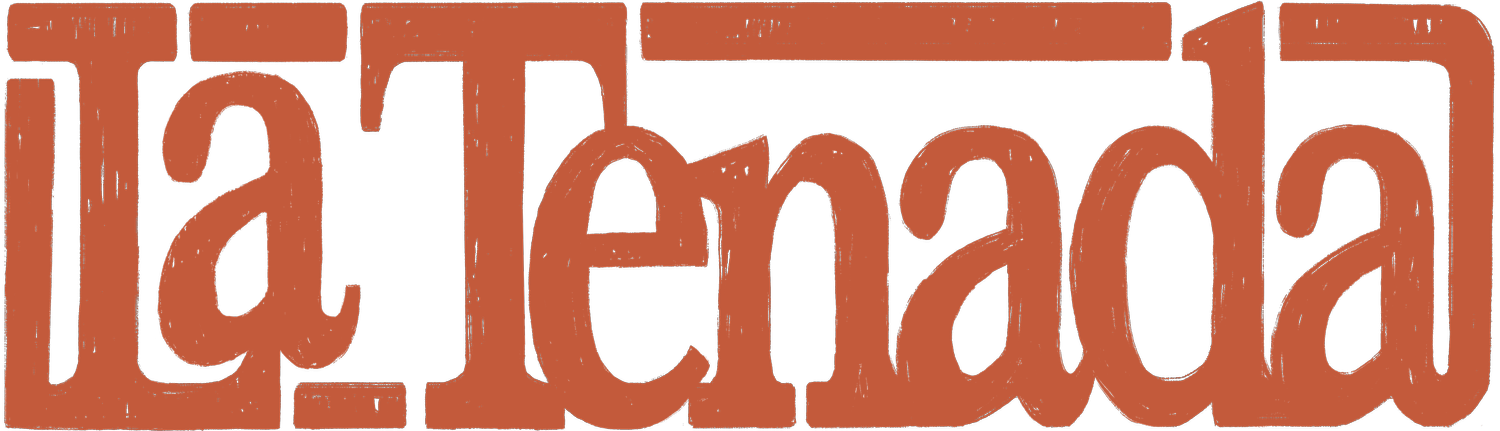Reglas para aprender a interrogar el futuro
La pregunta con la que me acerco a la obra de Néstor Arenas es la que los cubanos no cesan de hacerse en los últimos años sesenta años: qué pasará después. Pero interrogar al futuro, como bien sabía Reinaldo Arenas, es complicado. Todos recordarán la famosa frase que pronunció el escritor cubano al llegar a Estados Unidos: vengo del futuro y traigo malas noticias. Nuestro Arenas, Néstor, tampoco tiene demasiadas buenas nuevas sobre el futuro y, además, su obra nos sorprende al revelarnos que la pregunta sobre qué pasará después está mal planteada.
En este breve ensayo, de la mano de la obra de Arenas, trataré de explicar por qué la pregunta sobre el porvenir no ha sido bien articulada y esbozaré la trayectoria que propone Néstor para aprender a imaginar el tiempo del después. Para ello dividiré mi ensayo en diez secciones muy breves.
Nestor Arenas. "Modern Icons" 2014
Original Signed Silkscreen. 39x26
I-En una antología editada por Iván de la Nuez en el 2001 titulada Cuba y el día después se intentaba imaginar que pasaría en Cuba luego de la muerte de Fidel Castro. Se predijo todo tipo de escenario menos lo que realmente pasó: que nada cambió.
II-En lugar de escuchar lo que tienen que anunciar los intelectuales al respecto quizás sea más prudente prestar atención a lo que dicen, sobre este tema, tanto la sabiduría popular como algunos de nuestros músicos y la obra del pintor sobre el que versa este ensayo. El dicho popular reza así: el camino más largo, tortuoso y sufrido entre el capitalismo y el capitalismo es el socialismo. Esto significa que las muy cacareadas revoluciones del siglo XX no son más que, según este dicho, el movimiento cíclico entre diferentes regímenes políticos, como muy bien sabían los griegos que definían ese fenómeno con la palabra metabolē. Los griegos hablaban de un ciclo que regía todos los sistemas políticos. Este ciclo recurrente siempre empezaba por la monarquía, pasaba por la aristocracia, esta degeneraba en oligarquía, a este régimen le seguía la democracia que desembocaba en una tiranía de la que se intentaba huir construyendo, de nuevo, una monarquía. Ese era, según los griegos, el movimiento de la historia.
III-El arte, a su manera, nos ha contado variantes críticas de esta historia. Muchos de los artistas cubanos de los años noventa, por ejemplo, descubrieron en las ruinas el principal logro arquitectónico del periodo revolucionario. Vía las ruinas, aunque fuera de forma melancólica, se producía una victoria. Ya fuera la de la naturaleza sobre la historia, como afirmaba Georg Simmel, o de la inercia sobre el cambio, según la sabiduría popular. El socialismo preservaba en forma de restos, de escombros, los frutos arquitectónicos del periodo anterior. Y el propio socialismo le garantizaba a sus despojos un futuro como mercancía, como souvenir y objeto de consumo: al convertir a todo el país en un parque temático. No se debe olvidar, además, que el mayor ícono pop del siglo XX no es el retrato de Marilyn o de la sopa Campbell realizados por Andy Warhol sino la foto del Ché Guevara tomada por Korda.
IV-La segunda variante para imaginar el después viene, como ya se dijo antes, de la mano de un músico. El reto que propone uno de nuestros cantautores —Boris Larramendi, uno de los músicos de Habana Abierta— es mucho más arduo. En una de sus temas musicales se canta la siguiente estrofa “Ojalá que todo vuelva a ser como no era ayer”. Ya aprendimos que el simple después, el que arriba luego de la muerte del dictador, no nos salva de la opresión. Pero tampoco el antes puro. La supuesta edad de oro perdida no regresará cuando se acabe todo. En el verso de la canción de Larramendi se aspira a un retorno, pero no de lo mismo sino de lo que todavía no ha tenido lugar.
V-Se nos invita a vislumbrar la grieta que separa el punto que le dio origen a todo del lugar al que se regresa cuando se ha completado un ciclo. Para imaginar ese tiempo que parece imposible, algo que regresa pero lo hace de forma nueva, nos sirven los andamios, las grúas que coloca Néstor Arenas en el centro de su arte y que sus cuadros transforman en prótesis temporales. Prótesis que sí son capaces de imaginar la herida que la duración le inflige a las cosas, el quiebre que separa lo que fue de lo que está por venir. A esa colisión sin precedentes, para usar el título de la última exposición de Gustavo Acosta, que se produce entre el arjé (el origen) y el telos ( el destino, o finalidad de algo) solo las puede unir un injerto, un dispositivo postizo, artificial. Acercarse a lo que vuelve a ser desde la prótesis supone tanto librarse del fetichismo del pasado como de la ilusión del futuro. Ni lo que vino antes de la catástrofe revolucionaria, ni lo que se supone vendrá después nos salvará.
VI-En eso, como en casi todos los aspectos de su obra, Néstor Arenas es un heredero del constructivismo ruso. En el primer texto donde aparecía la palabra constructivismo, publicado en 1920 por Naum Gabo y su hermano Antoine Pevsner se afirmaba lo siguiente, con el furor y la estridencia que caracterizaba a la vanguardia:
Dejemos el pasado a nuestras espaldas como una carroña.
Dejemos el futuro a los profetas.
Nosotros nos quedaremos con el hoy.
VII-Un buen constructivista no solo no es tradicionalista sino que tampoco es futurista. Ni en las ruinas, que tratan de salvar a un pasado real o posible, ni en la ilusión de un después, que siempre es utópica aunque lo que se intente superar es la propia utopía, se encuentra la clave del tiempo que vendrá. La cifra del tiempo porvenir como sugiere la cita de Gabo y Pebsner está en el ahora. Como ya adelanté, la pregunta sobre qué pasará después estaba mal planteada. El tiempo futuro se construye ahora. Es el ahora el que hay que indagar. El ahora en la obra de Néstor se visualiza a través de las prótesis que conectan el antes y el después pero siempre lo hacen de forma novedosa, sorpresiva.
Néstor Arenas. "Mc-Transformer II", 2015. Mixed media on paper. 26 x 40 in. (66 x 101 cm).
VIII-En la obra de Néstor, artefactos ortopédicos unen las moles de concreto que construyó el comunismo, quizás para garantizar que nadie en el futuro derrumbará sus construcciones, con fragmentos arquitectónicos emblemáticos del capitalismo global. Pero esta temporalidad postiza, a diferencia de cómo lo haría un tiempo circular, une lo que está con lo que ha desaparecido, anuda el vacío con la presencia. Estos injertos articulan lo ausente con lo artificial. Unión paradójica, por lo tanto, ya que uno de los elementos ya no existe o solo lo hace de modo precario y el otro tiene una forma de existencia en la que se mezcla lo real y lo ficcional, lo actual y lo posible. En una de las obras de Arenas grandes dispositivos ortopédicos transmutan los pies de uno de los íconos de la sociedad capitalista contemporánea, como Ronald McDonald, en un martillo, el gran símbolo, junto con la hoz, de la utopía proletaria. En otra, se le inventa una nueva altura, un futuro posible, a un espacio marcado por la usurpación. Me refiero a la Plaza cívica fundada por Fulgencio Batista convertida en 1960 en Plaza de la Revolución, con mural del Che incluido, y de la que nos salva una prótesis —construcción posible-futura— con la silueta del gato Félix y con el guante de Mickey Mouse.
IX-Las prótesis de Arenas conciben la temporalidad de un modo geológico. Superponen diferentes sedimentos temporales: funden lo que está enterrado o sepultado por la Historia con la edificación que se ha erigido sobre sus cimientos. Se mezcla el principio y el fin de los tiempos—esa temporalidad que se mueve entre el había una vez “once upon a time” (el principio ideal mitológico de los cuentos de hadas) y el fin o Конец (de aquellas interminables películas rusas que llegaba siempre acompañado de abedules y del infinito tedio del espectador)—. Sin embargo, a veces también se invierten los estratos temporales y termina siendo el edificio posterior el que sostiene, aunque sea de forma fantasmal, al que lo había antecedido. La construcción que asumíamos debía estar situada en las raíces, la que se suponía estuviera encargada de los cimientos, termina sostenida por un andamio o una grúa que la fusiona como un injerto a la que debería sucederle en el tiempo. Todos estos injertos y superposiciones temporales nos sirven para develar el verdadero misterio que late en lo cíclico: dentro de lo que parece idéntico se esconde lo más heterogéneo.
X-Las prótesis de Arenas nos ayudan a entender mejor el acertijo en forma de broma que nos proponía la sabiduría popular cubana. ¿Serán iguales el capitalismo que antecedió al comunismo y el que lo sucederá? Serán tan iguales, nos dicen los íconos pictóricos de Arenas, que nadie podrá sospechar nunca que se trata de lo mismo. Ese es el misterio de lo cíclico que se revela a través de las prótesis: se nos permite soñar con un tiempo en el que todo vuelva a ser como nunca fue. Lo que vendrá en el tiempo del después será algo nuevo, pero eso no nos salvará. Lo que nos espera en el tiempo del después no es la salvación sino una gran ironía. Cuando se produzca un cambio en Cuba el país despertará en un mundo que ha dejado de estar convencido de que la democracia es la mejor forma de convivencia para los seres humanos. La broma macabra que nos tiene deparada el destino es que cuando Cuba llegue a ser democrática –si esto llega a suceder algún día– ya nadie más querrá serlo.
'Dichotomous Structures No. 14', 2018. Néstor Arenas