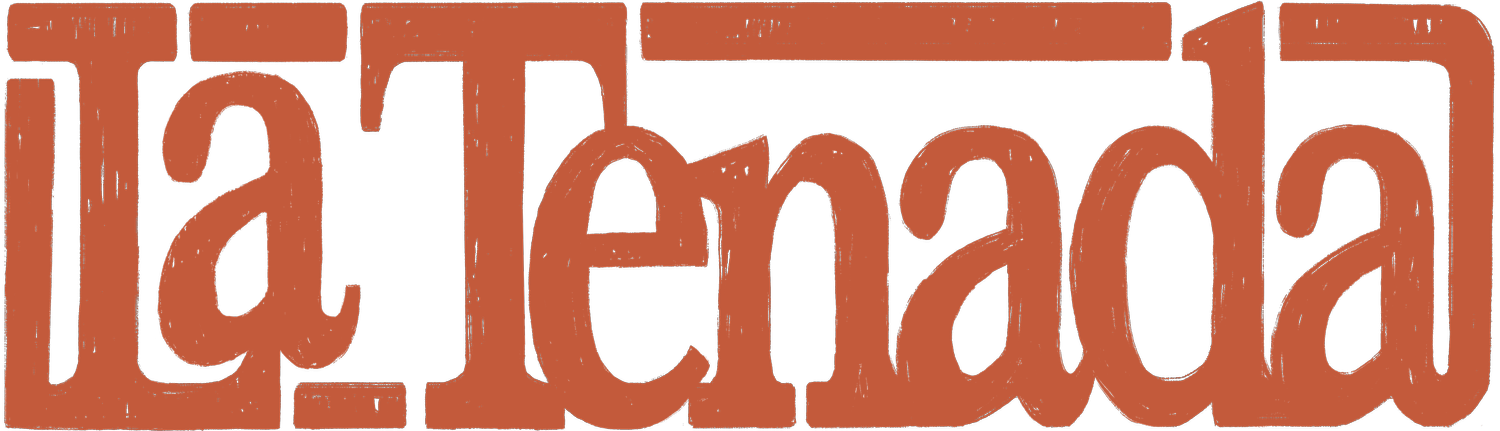Los orígenes de nuestro teatro
Javier Gomá Jr.
Guitare et journal. Juan Gris. Oleo sobre lienzo. 1925. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Hablar de las artes escénicas en la época medieval no es tarea sencilla, pues, como indica Francisco Ruiz Ramón, la historia del teatro medieval español en lengua castellana es la historia de un naufragio del que apenas han sobrevivido unos pocos islotes. Sin embargo, sí conocemos su origen: nació en el seno de la Iglesia, tanto como institución como en el espacio físico de los templos. En concreto, sus primeras manifestaciones se encuentran en los denominados tropos, textos breves dialogados o cantados que se interpolaban en un texto litúrgico para hacer más accesible y amena la ceremonia sacramental. Resulta significativo, por tanto, que el teatro medieval no surgiera, en sus inicios, como un espectáculo de carácter profano o lúdico, sino como un recurso pedagógico y devocional (un simple medio) al servicio del texto sagrado.
La evolución de estas “formas predramáticas” fue muy desigual en el ámbito hispánico. Mientras que en el resto de la Península hubo una evolución nacional y natural de los tropos a un drama litúrgico, en Castilla se produjo una importación desde Francia de un drama religioso más evolucionado, entre el que encontramos, en el siglo XII, un fragmento espléndido: la Representación de los Reyes Magos. Estas obras se alejaron del mero rito litúrgico, sin salir del tema religioso, y se convirtieron en dramatizaciones de episodios evangélicos como la Resurrección, la Natividad y la Epifanía. Su recepción respondió a un intento de frenar los excesos profanos de los templos, en los que, según denuncian las Partidas de Alfonso X, incurrían tanto los fieles como parte del clero. El teatro religioso permitía así canalizar la atención de los fieles hacia actividades de recreo y devoción al mismo tiempo, en un equilibrio entre espectáculo y enseñanza moral. No obstante, como señala Lázaro Carreter, el drama religioso en Castilla no experimentó un perfeccionamiento sostenido en el tiempo, lo que se evidencia en la falta de evolución técnica a lo largo de los tres siglos que separan la Representación de los Reyes Magos y los dramas de Gómez Manrique de la segunda mitad del siglo XV.
Del teatro de los siglos XIII y XIV disponemos de poca información, y, aunque cabe suponer la existencia de un teatro en los templos, pobre pero muy difundido, nada nos autoriza a sospechar lo mismo del teatro profano. A lo sumo, es posible que hubiere de forma esporádica ciertos elementos rudimentarios de representación en el repertorio de los juglares, particularmente en los juegos de escarnio y en los espectáculos públicos de carácter festivo o burlesco. Sin embargo, como opinan los especialistas, estas actividades juglarescas, lejos de constituir una forma embrionaria de teatro, representaron más bien un obstáculo para el verdadero desarrollo del arte dramático, al erigirse como competencia del drama religioso y contribuir a su estancamiento. En cualquier caso, aunque la actividad juglaresca no sea propiamente teatro, dada la importancia sociocultural de la figura del juglar, merece la pena, apoyándome en el análisis de Menéndez Pidal, que me detenga brevemente en su papel dentro del panorama escénico de la época, para lo cual emplearé el diálogo dramático.
ESCENA 1
En un primer plano, se acerca andando a una plaza un personaje con trajes vistosos, con síntomas de cansancio, pero con rostro amable. Al fondo, dos personas sentadas: un viejo y una señora de mediana edad.
Las gentes ven llegar al personaje, y enseguida se forma un revuelo en la plaza. Una niña sale de su casa.
NIÑA. ¡Madre! ¡Madre! ¡Ha llegado!
MADRE. (Desde el interior de la casa.) ¿Quién ha llegado, hija?
NIÑA. ¡El juglar! ¡Ahí viene con la cítola! ¡Al fin!
MADRE. Puedes ir, pero no te entretengas que me tienes que ayudar con la casa.
La NIÑA sale, llena de ilusión, a la plaza. Se sienta en un bordillo y escucha atentamente al juglar, quien hace sonar su cítola mientras recita un bello poema lírico. La NIÑA se emociona.
ESCENA 2
40 AÑOS MÁS TARDE
SEÑORA. (En el fondo de la escena.) Era usted mi única diversión. No había nada más, ¿sabe?
VIEJO. Y ustedes mi único sustento.
SEÑORA. ¿Por qué llegaba tan cansado?
VIEJO. Viajaba de pueblo en pueblo. Era pobre, solo podía ir a pie. Hubo una época en la que me fue muy bien y pude disponer de un caballo, pero me lo robaron unos bandoleros.
SEÑORA. ¡Desalmados! Usted hacía mucho bien. Traía regocijo y fiesta, que rompían con la monotonía habitual de mi vida.
VIEJO. Y era correspondido. Yo me contentaba con pedir vino a los oyentes, pero las gentes siempre fueron muy amables. También recibía dinero, víveres, paños, y más cosas.
SEÑORA. ¿Y dónde dormía?
VIEJO. Hallaba acogida entre los humildes. En su casa me quedé aquel día, pero usted no se acuerda. Usted estaba emocionada y su madre me sugirió que me quedase aquella noche. Me dio de cenar y, al acabar, toqué mi cítola para ustedes. A la mañana siguiente, marché.
En cierto modo, los juglares eran el equivalente a los guitarristas que, en la actualidad, hacen sonar su instrumento en la plaza pública intentando ganarse la vida. Con la diferencia de que, en aquella época, no había más alternativas de entretenimiento: los juglares representaron la única forma de ocio accesible al pueblo. Ser juglar era una suerte de mendicidad prácticamente mesiánica, donde su llegada al pueblo era celebrada como la de un salvador. La contraprestación era bellísima: tu diversión, a cambio de mi morada.
Detalle de cítola en una miniatura medieval.
The Howard Psalter. XIV century. British Library