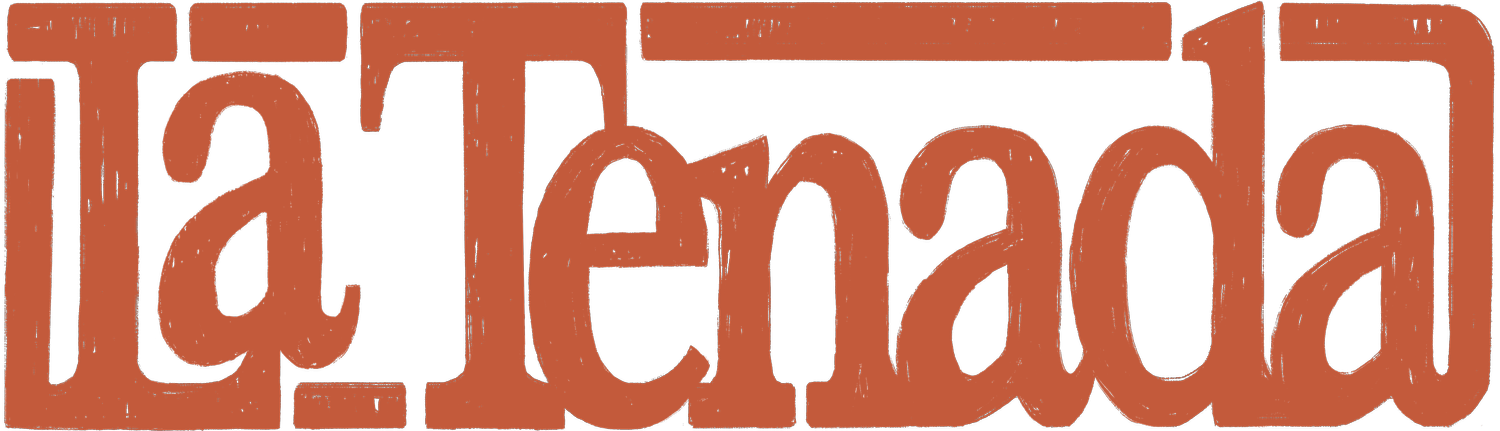No estamos solos
Fernando Mínguez Hernández
Rembrandt, 1632. Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. Mauritshuis, La Haya.
“No estamos solos”. O eso dijeron los entusiastas miembros del consejo editorial de esta revista con los que me tomé un café hace unos días. Y enseguida se me vino a la cabeza una idea que me ronda desde hace algún tiempo, desde que leí a José Antonio Montano un artículo sobre la inutilidad de la cultura. Pues eso, que quizá no estamos solos, pero sí muy aislados.
Las lenguas mueren cuando lo hace su último hablante. En realidad, mueren cuando lo hace el penúltimo. Esto es una ficción, supongo, pero, cuando muere el penúltimo hablante monolingüe de un idioma condena al otro, al que queda, a la más espantosa de las soledades. Le condena a la imposibilidad de hablar. No hay sociedad sin lengua compartida o no hay lengua, propiamente hablando, sin sociedad que la hable.
Una sociedad es también una enciclopedia compartida. Como le gustaría decir a Umberto Eco, compartir enciclopedia es la condición de posibilidad de una sociedad articulada. “Enciclopedia” es una forma de llamar a un conjunto de referencias, de conocimientos comunes, que se puede dar por hecho que el otro posee. Si yo digo de cualquier cosa que es “una magdalena de Proust”, el mensaje descansa en que mi interlocutor conoce, al menos como frase hecha, el cuño. Ni siquiera es necesario que sepa quién era Proust, pero, como mínimo, debe saber qué evoca esa frasecilla o, de lo contrario, no entenderá por qué demonios me pongo a hablar de un bollito (demos por hecho que, al menos, el destinatario del mensaje sepa qué es una magdalena). Porque compartíamos una enciclopedia “cruzábamos rubicones” al tomar decisiones vitales trascendentes o “topábamos con la iglesia” al dar con obstáculos que se nos imponen con la fuerza de lo insoslayable. Compartir una enciclopedia es confiar en que las personas con las que compartes espacio cultural han leído, han oído o han visto lo mismo que tú, en buena medida.
Simplificando un poco, quizá la posibilidad de conversación se asentaba en dos cosas: el paradigma discursivo de la democracia liberal -es cierto que en España hubo poco tiempo para hacer pedagogía, así que uno no sabe a ciencia cierta si llegó a calar alguna vez- y ese conjunto de referencias culturales que, más o menos, venía a constituir el currículo de la secundaria. Puede parecer banal, y seguramente lo es, pero con esos simples mimbres se hacía un ciudadano capaz de entenderse mínimamente con los demás. Sabemos, o pretendíamos saber, cómo funciona una democracia, o cómo había que conducirse, al menos, y teníamos un cierto consenso sobre el significado de las palabras porque compartíamos las bases de una tradición cultural. Eso era la enciclopedia compartida. La “nueva política” y el desmantelamiento consciente, paso a paso, de la escuela la están haciendo desaparecer.
Supongo que alguien -si alguien quisiera hablar del tema conmigo, se entiende- me diría que la enciclopedia es mudable. Y es cierto. Generaciones diferentes han compartido enciclopedias distintas, que es otra forma de decir que las referencias van cambiando, unas se pierden y otras se incorporan. Pero no es cierto. O solo lo es superficialmente. O solo lo es a muy largo plazo. Siempre existió un acervo poco o nada mudable sobre el que, sí, se iban superponiendo referencias, unas para perpetuarse, otras para ser sustituidas. El cine es una fuente inagotable de referencias compartidas que, por razones evidentes, existe desde época relativamente reciente. Pero el cine, hasta hace no mucho, no desplazó nada. Además de que bebió de referencias previas, los rubicones y las magdalenas de Proust siguieron teniendo pleno sentido después de que el séptimo arte alcanzase ese estatus. No, sospecho que lo de ahora es nuevo. Y es nuevo porque es el producto de un afán conscientemente destructivo.
Al caso, ¿de qué hablas con quien no sabe nada de lo que sabes tú y a quien no le interesa nada de lo que te interesa a ti? ¿Qué le dices a quien no comparte ninguna referencia contigo? ¿Es posible un diálogo cuando las partes, a un significante dado, le asignan significados completamente diferentes? Yendo a la duda de Montano (Montano no lo expresaba así), ¿tiene, hoy, sentido aprender francés para leer a Proust?, ¿tiene sentido leer a Proust?, ¿sirve para algo saber quién era Proust? La respuesta puede seguir siendo afirmativa, en cuanto leer a Proust puede ser, es, una fuente de placeres estéticos, pero es poco realista aspirar a compartirlos. La cultura, antaño cimiento, se ha convertido hoy en un potente aislante. Determinados intereses, que en otro tiempo nadie habría tenido por excesivamente sofisticados, condenan hoy a la soledad. Es más, se diría que esos intereses han de ser prudentemente escamoteados, y, desde luego, nunca exhibidos de forma abierta, a riesgo de afrontar la tacha de elitismo, que es una de las peores.
Hace tiempo, me temo, que la vergüenza cambió de bando. Si, en una conversación, se introduce una referencia cultural sofisticada -y el concepto abarca no perlas de erudición, precisamente, sino lo que hace treinta o cuarenta años se consideraba patrimonio común- puede verse uno en trance de tener que explicarse, lo que, en el mejor de los casos, rompe la fluidez del diálogo -¿hay algo peor que tener que explicar un chiste, por ejemplo?- y, peor aún, de causar una muy mala impresión. La prudencia aconseja el silencio o, por lo menos, tentar las aguas primero. No pongamos a los amigos en el trance de excusarnos con la concurrencia con un piadoso “es que es así”. ¿“Así”, de qué? De raro, claro. Quien bien te quiere te desaconsejará brillar y te dirá que guardes para ti ciertas cosas hasta estar bien seguro de estar en compañía de almas gemelas. Como si algunas lecturas, según qué películas o ciertas composiciones fuesen una suerte de prácticas sexuales desviadas.
No, quizá no estamos solos todavía, aunque nos vayamos esponjando. La vieja enciclopedia aún no está arrumbada del todo en las estanterías del sótano. Hay quien la sigue manejando. Te das cuenta cuando lees a columnistas con empaque que, cuando rascas, resulta que no han cumplido los cuarenta, cuando ves que hay librerías que resisten ahora y siempre al invasor, que intérpretes jovencísimos exploran el patrimonio musical español del Barroco… o que, de repente, unos chicos y chicas con muchas cosas que hacer y un prometedor futuro en el mundo técnico -teóricamente criados en la idea de que saber, saber, no hay que saber nada- no solo saben sino que encuentran tiempo para promover una revista como esta.