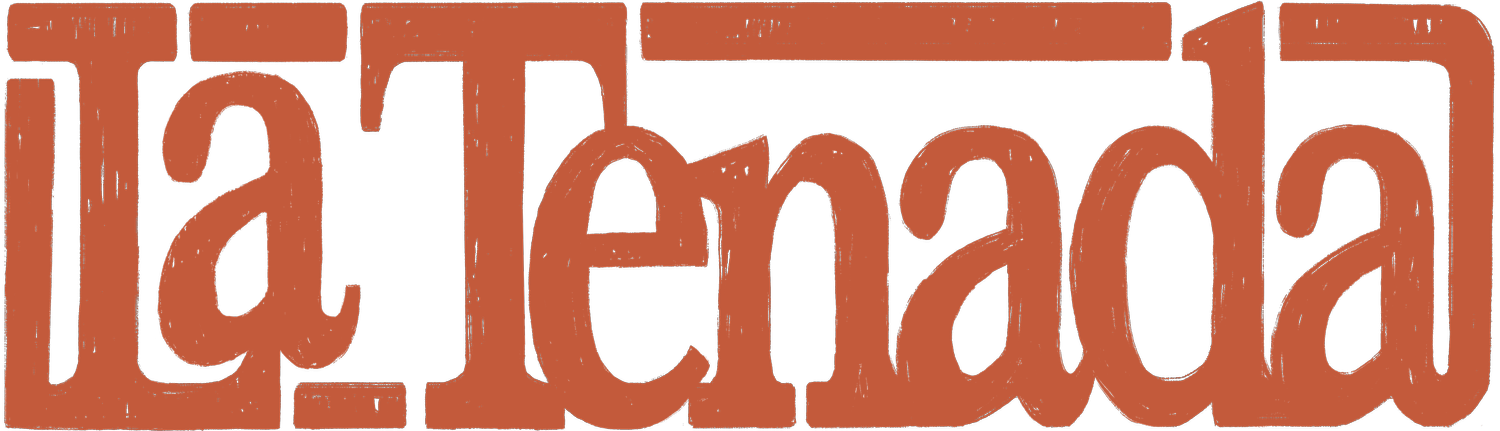Madrid o la evolución de villa a ciudad global
Ignacio Ruiz del Portal
Madrid desde Torres Blancas – Antonio López (1976-1982)
Madrid, oficialmente villa de Madrid, es la capital de España, su ciudad más poblada (3,5 millones de habitantes), la cuarta ciudad europea con mayor PIB, el quinto aeropuerto de Europa con mayor tráfico aéreo (66,1 millones de pasajeros anuales), además de la segunda ciudad del mundo con más árboles en línea.
En un mundo interconectado en el que las ciudades juegan un papel incluso más determinante que los propios estados (véase el ejemplo de Londres en el contexto post-Brexit), el estatus de Madrid como ciudad global abre un debate sobre el posicionamiento que aspira a tener y las enormes consecuencias tanto de lograrlo como de dejar pasar el tren.
Madrid DF, el ensayo publicado por el arquitecto y urbanista Fernando Caballero, analiza la situación histórica y actual de la ciudad para conformar una posible imagen del Madrid de un no tan lejano futuro. Y esa definición de la ciudad viene determinada por su evolución de villa a metrópolis con condición de ciudad global.
Madrid atrajo la capital, como bien recuerda el autor, por su posición geográfica, los bosques y la caza, el agua y la buena calidad del aire. Madrid es la única capital europea que ostenta la categoría de villa y no de ciudad, al ser otorgado el Fuero de Madrid por el rey Alfonso VIII en 1202, convirtiéndola en villa de realengo. Después de que el rey Felipe II estableciera la capital en 1561, Madrid perdió posteriormente su posición como ciudad estratégica. Esto se debió al desmoronamiento del Imperio y la falta de competitividad en un mundo industrializado al no contar con puertos comerciales ni hierro ni carbón. La eterna etiqueta de “ciudad administrativa gris” siguió persiguiendo a la villa hasta que, coincidiendo con la desindustrialización y la querencia del mundo occidental por el sector servicios, Caballero recuerda que Madrid ha logrado la ventaja competitiva de llevar cinco siglos dedicándose a ello.
Como el crecimiento siempre despierta recelos en las ciudades que no consiguen el mismo posicionamiento ni cuentan con el mismo potencial, algo de lo que no son ajenas ninguna de las grandes ciudades globales, en España ocurre lo mismo con Madrid y su creciente papel antagonista para otras regiones y ciudades. Es muy oportuno el caso de las ciudades alemanas, elegido por el autor, pues cada una de ellas cuenta con independencia fiscal y compiten unas con otras sin que esto repercuta negativamente en el resto. Con ello crean una dinámica de atracción que facilita el intercambio de recursos y capital. En España hay ciudades que cuentan con Zonas Francas, en las que se reciben mercancías en régimen especial −sin limitación de permanencia− y en las que no necesitan estar sometidas a derechos de importación, gravámenes interiores ni medidas de política comercial. Caballero se pregunta si estas áreas suponen un grave ejemplo de competencia desleal para otros territorios industriales o si, por el contrario, su desarrollo industrial y económico de esta zona ha sido positivo para todo el conjunto del país.
Madrid lleva siendo capital desde hace cinco siglos, pero no ha sido hasta ahora cuando este factor ha sido empleado en su contra. Sin embargo, el hecho de que Madrid sea la ciudad mejor posicionada para asumir la dinámica económica global debería conllevar una planificación entre ciudades que sea capaz de aprovechar este potencial en el beneficio del resto. Esto incluye una mejor conexión y desarrollo de la ciudad basado en tres grandes escalas: global, regional y urbana.
La escala global de Madrid puede resumirse como puente entre Hispanoamérica y Europa, pues cuenta además con casi 1 millón de habitantes hispanoamericanos. Se la considera, junto con Miami, una de las dos capitales del mundo hispanoamericano. Unido al hecho de considerarse como puerta de acceso al mercado europeo, Madrid ha reforzado y aprovechado su papel como ciudad de dos continentes.
La escala regional es en la que Caballero considera que Madrid debe aún desarrollarse. La transformación de las ciudades adyacentes requiere de una red con nodos, al estilo de la red de cercanías de Barcelona y su área metropolitana. Esta red de media distancia se basa en dos factores: la penetración demográfica por capilaridad y el establecimiento de empresas y centros en estos polos, como el centro de procesamiento de Meta anunciado en Talavera de la Reina. Sin embargo, la mejora de las conexiones no siempre evita la despoblación de estos núcleos, por lo que este segundo punto es siempre fundamental para fortalecer las conexiones regionales. De lo contrario, se estaría construyendo una vía rápida de escape a la capital en lugar de desarrollar otros núcleos alternativos a ella.
Por último, la escala urbana de Madrid está definida e influenciada actualmente por los desarrollos urbanísticos, el precio de la vivienda y el difícil equilibrio entre la gentrificación y las nuevas obras. Una de las características que distinguen a Madrid de muchas otras grandes metrópolis es la integración de barrios de rentas bajas, lo que disminuye considerablemente la tensión social. Caballero lo atribuye a la mayor cercanía de estos barrios al centro de la ciudad al estar ubicados en la primera corona metropolitana. Sin embargo, la mejora de algunos de ellos suele provocar irremediablemente una subida de precios en el alquiler y la compra de viviendas, abriendo el complejísimo debate de la gentrificación. En el ensayo no se responde a uno de los mayores desafíos de las ciudades, cuando se tiene que elegir entre el desarrollo y revitalización de los barrios o abocarlos a la decadencia. La mayoría de las soluciones aplicadas en ciudades europeas suelen incluir mayor presencia de vivienda social, incentivos a comercios previamente establecidos en el barrio y cláusulas de venta y alquiler más restrictivas.
Uno de los desarrollos más importantes llevados a cabo en Europa en cuanto a impacto y superficie es Madrid Nuevo Norte. En este punto es muy interesante las dos visiones del autor del ensayo y del urbanista Luis Rodríguez-Avial, director del Plan General de Madrid del año 97. Ambos tienen opiniones contrapuestas sobre algo aparentemente banal como la no prolongación de la Castellana. Mientras que Caballero opina que es un acierto al diversificar los núcleos de la ciudad (se prolonga la calle Agustín de Foxá en su lugar, convirtiéndose en el gran eje del proyecto), Rodríguez-Avial considera que es una oportunidad perdida para rematar el eje de la Castellana por el norte, desperdiciándose la centralidad prevista en su trazado.
La visión de la ciudad a largo plazo es el verdadero desafío para Madrid. Los complejos equilibrios entre las tres escalas de la ciudad marcarán el futuro y la posición de Madrid como ciudad global. Para ello debe conjugar su potencial como enlace de dos continentes con la diversificación regional de los núcleos de riqueza y actividad, gran asignatura pendiente como se explica en el ensayo, al tiempo que consolida y no expulsa la ajetreada vida local de la villa.