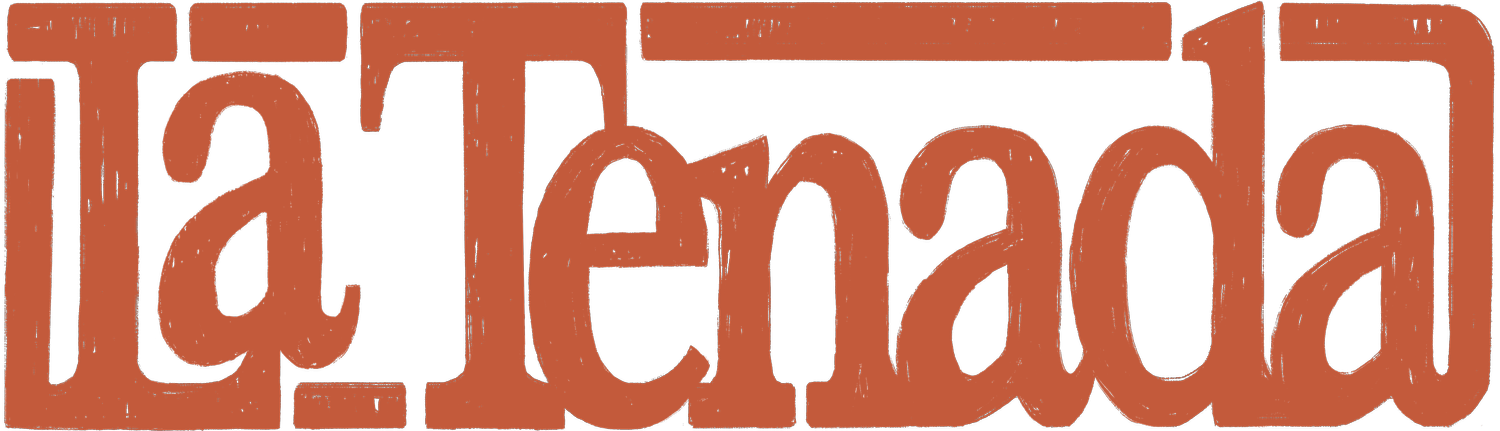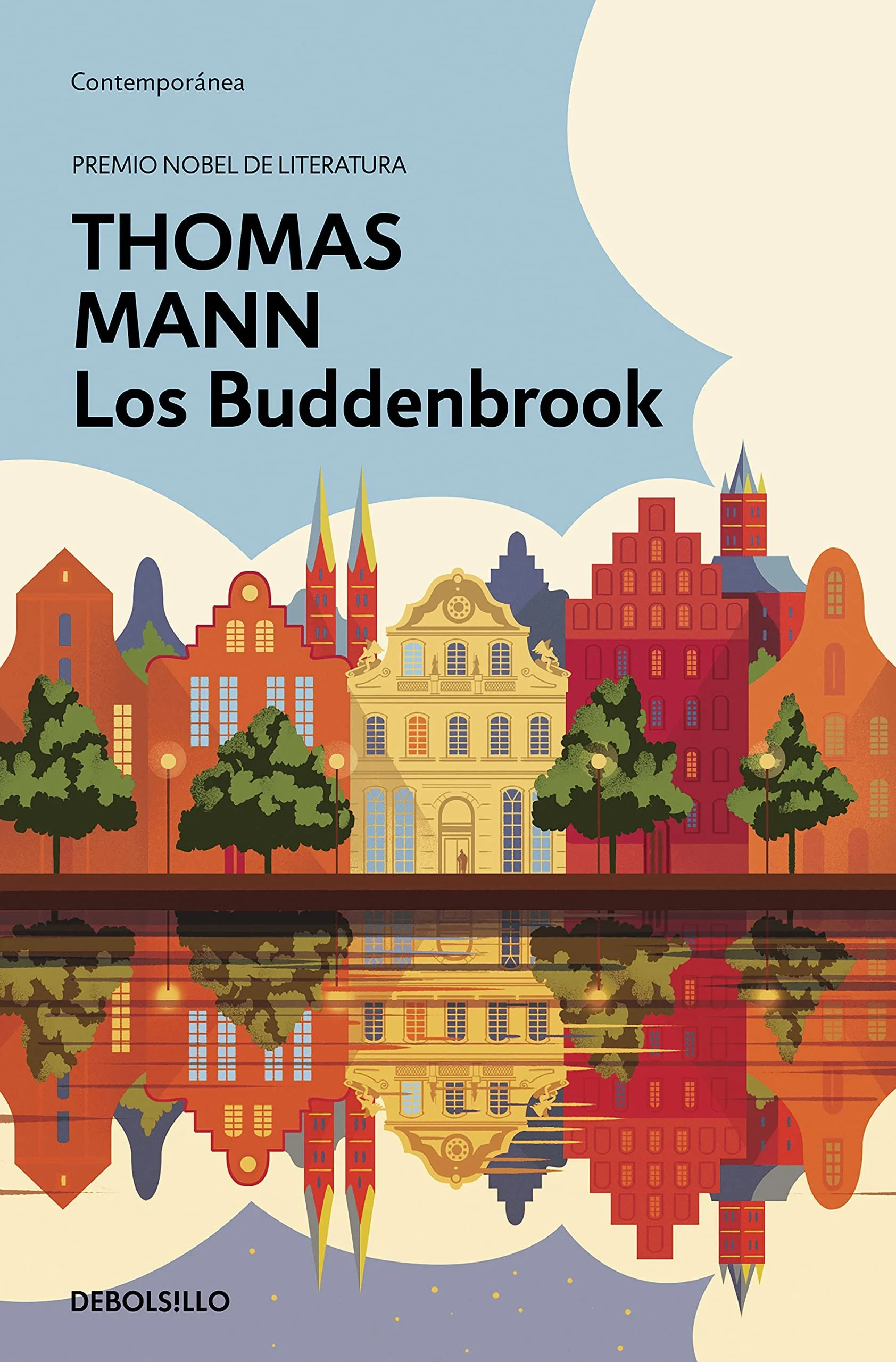Los Buddenbrook - Thomas Mann
Claudio Andrade
El pasado mes de junio se cumplieron 150 años del nacimiento de Thomas Mann (1875- 1955), considerado uno de los grandes nombres de la literatura universal y uno de los autores más destacados en lengua alemana. Una excelente ocasión para recordar una de sus obras fundamentales, aunque menos conocida entre el gran público: Los Buddenbrook (Debolsillo, 2021, trad.: Isabel García Adánez). Publicada en 1901, la novela narra el ascenso y la caída de una importante familia burguesa de una ciudad del norte de Alemania, cuyo nombre no se precisa, pero que claramente remite a Lübeck, de donde era oriundo el propio Mann.
La historia se extiende a lo largo de cuatro generaciones de la familia y relata sus dificultades para adaptarse a los cambios sociales y políticos que fueron especialmente intensos en el turbulento siglo XIX. A lo largo de sus cerca de mil páginas, el autor nos presenta un amplio mosaico de personajes, entre los que sobresalen el patriarca Johann Buddenbrook y sus hijos Thomas, quien terminará asumiendo el liderazgo familiar y será protagonista de su decadencia, y Tony, su orgullosa hermana, cuya vida, marcada por matrimonios fallidos, es una constante lucha entre el deber y el deseo.
Bajo una aparente sencillez formal encontramos una obra ambiciosa que aborda importantes temas existenciales, siendo el fracaso el eje central del relato. Dos son las principales causas del fracaso de la familia que identificamos en la novela: la búsqueda obsesiva de la riqueza como motor vital y el desprecio por las humanidades en favor de la técnica. Ambas se encarnan en la figura de Thomas, responsable final de la decadencia del clan, quien menosprecia a su enfermizo hijo Hanno por su inclinación a la música y su sensibilidad hacia las artes.
En su exploración del fracaso, Mann desarrolla una feroz crítica a la hipocresía de una sociedad burguesa obsesionada con la exaltación de unos valores deshumanizados. Un ejemplo revelador de esta crítica lo encontramos en el pasaje dedicado al funeral del patriarca Johann. Su hijo Thomas convierte su sepelio en un acto social protagonizado por un estricto protocolo en el que los gestos y comportamientos de la familia se teatralizan. Thomas les obliga a reprimir sus emociones mientras aspira a exaltar frente a sus invitados valores como el honor o la reputación que, despojados de toda humanidad, no logran impedir el ocaso social y económico de la familia.
Pero, ¿por qué debemos leer hoy esta novela?
En primer lugar, porque es un clásico de la literatura. Una obra de arte clásica es aquella que nos interpela e incomoda independientemente del momento y del contexto en que nos aproximemos a ella. Ya sea un libro, una pintura o una sinfonía, la grandeza de los clásicos reside en su capacidad para plantearnos algunas de las grandes preguntas de la humanidad, confrontándonos con nuestra existencia. Y esto es lo que consigue perfectamente Thomas Mann en Los Buddenbrook, cuya lectura nos conduce a reflexionar sobre la naturaleza del éxito y el fracaso, el amor o la importancia de que la sociedad se dote de valores morales. De hecho, la historia ha convertido a esta obra en un funesto heraldo de la miseria moral que desembocaría en los totalitarismos que asolaron gran parte del mundo durante el siglo pasado. El germano retrata un final de época que puede iluminar a nuestra sociedad actual que, como en el poema de Cavafis, espera la llegada de los bárbaros.
En segundo lugar, por su relevancia dentro del conjunto de la obra de Thomas Mann. Aunque con el paso del tiempo ha quedado relegada en la bibliografía del germano por la popularidad que han alcanzado otros escritos suyos como La montaña mágica o La muerte en Venecia, esta es la obra que le valió el Premio Nobel -tal y como reconoció la propia Academia Sueca- y es su primera gran novela, escrita con insultante juventud: la finalizó con tan sólo 25 años. Además, cualquier lector avezado podrá distinguirla como una obra de transición entre la novela decimonónica y la moderna.
Y, en tercer lugar, porque merece la pena. Dado que ésta no es -discúlpeme el lector- una sesuda crítica literaria, me limitaré a señalar que he disfrutado mucho con su lectura, que me ha resultado ágil y amena. Estructurada en capítulos cortos, la novela, que se caracteriza por su prosa ligera pero rica en matices, engancha como si una serie de Netflix se tratara.
Soy consciente de que, hoy día, leer una novela de esta magnitud supone un ejercicio de rebeldía frente a una sociedad que ensalza irracionalmente la brevedad y lo inmediato como cualidades primordiales del ocio. Sin embargo, los intrépidos que se aventuren comprobarán que sus páginas, que se decantan lentamente, se degustan con la satisfacción y el placer de saberse frente a una obra maestra.
Por último, como el arte es siempre un diálogo entre obras, su lectura se engrandece acompañada de música. Una buena elección es la Quinta Sinfonía de Mahler, cuyo inolvidable adagietto traduce en sonidos la grandiosidad, decadencia y melancolía que se respiran en la novela. Pueden aproximarse a ella a través de la poderosa interpretación de la London Symphony Orchestra dirigida por el maestro Valery Gergiev. Que la disfruten.