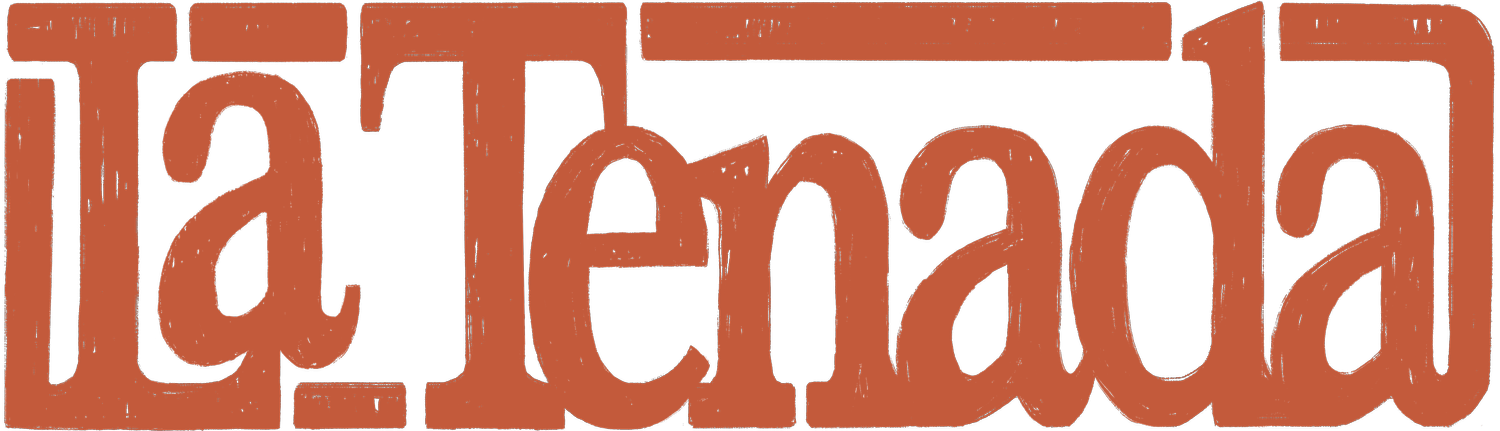La permanencia en lo fugaz: la desaparición de los asideros de la ciudad
Antonio Belda
Desde que terminé de leer a Nuccio Ordine (“La utilidad de lo inútil”, Acantilado, 2013, traducción de Jordi Bayod) he de confesar que, de vez en cuando, consigo satisfacer mi espíritu de resistencia cultivando acciones superfluas o que solo a mí me parecen tener sentido. Entre mis preferidas se encuentra reflexionar sobre lo que aparentemente a nadie le preocupa. “Hay gente p’a to” como diría el gran filósofo de lo cotidiano, Rafael El Gallo.
Esta vez, los devaneos reflexivos de mi superfluidad han escogido la última novela de Sergio Vila-San Juan “Misterio en el Barrio Gótico” (Planeta, 2025).
Para quien no la conozca, se trata de la novela ganadora del premio Fernando Lara 2025. Por tanto, desde una perspectiva literaria, el juicio estaba más o menos claro. Se trata de una obra que puntúa alto en lo que, actualmente, se valora como el arquetipo de la novela contemporánea: un lenguaje y un estilo sin demasiadas pretensiones que construye una trama envuelta en misterio y que es capaz de concitar el interés del gran público. Es decir, el tipo de novela que uno busca leer en vacaciones: amena y sin mayor objetivo que el de hacernos pasar un buen rato.
Sin embargo, por lo que, en mi opinión (y seguramente la única), sobresale la última novela de Vila-San Juan es por aquello que Virginia Woolf destacaba que debía tener una buena novela contemporánea, las “sensaciones al llegar a la última página” (“¿Qué es una buena novela?”, 1924). A continuación, mis supervacáneas sensaciones.
Y es que, sutilmente, entre las líneas de su novela, Vila-San Juan me ha parecido que desliza un leit motiv sugerente: el desgaste, cuando no la desaparición, de los asideros materiales que nos refugian del irremediable paso del tiempo, entre ellos, los barrios y las calles que recorremos y los edificios que habitamos. Se insinúa así en la novela un cierto sentimiento de desaparición de la esencia del Barrio Gótico (entiéndase, en tanto que romántico y no gótico) como marco de la vida de una Barcelona que, antaño llenaba sus espacios de cotidianeidad y hogaño la contempla más bien (más allá de contadas excepciones) como un decorado preparado para quienes visitan la ciudad. Aunque este fenómeno no es endógeno de Barcelona, lo cierto es que el Barrio Gótico sí encierra una particularidad, pues su origen como entorno fue, precisamente, servir de escaparate al mundo y, en definitiva, de un reclamo para quienes visitaran la ciudad.
Por tanto, lo interesante del leit motiv de la novela no es tanto el contraste entre la vivencia autóctona de un espacio frente a la foránea (excursus: recomiendo vivamente la lectura del breve artículo de Chesterton “La filosofía del turismo” en “Alarmas y digresiones”, ed. Acantilado, traducción de Miguel Temprano García), sino que explora la nostalgia por la pérdida de esos referentes materiales y de los rituales que en ellos se desarrollaban: las fiestas del barrio, la cerveza del domingo o, la función escolar.
La novela de Vila-San Juan, traslada así, quién sabe si por casualidad, la reflexión filosófica acerca del sentimiento de pérdida (Byung Chul Han “La desaparición de los rituales”, Herder, traducción de Alberto Ciria) al ámbito literario, mostrando cómo el cambio y la desaparición de ciertos rituales y símbolos compartidos pueden debilitar la memoria comunitaria. Y es que, en efecto, como muestra el mito de Aristófanes relatado por Platón en El Banquete, el ser humano escindido que añora su otra mitad— hasta el relato bíblico de la expulsión del Edén, la literatura ha cantado siempre a la añoranza de lo perdido.
La evidencia de la universalidad de este sentimiento es que son constantes los poemas que han cantado a este dolor ante la pérdida de lo amado o del sentido de la existencia. Así, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez exclama
… Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido;
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron;
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu errará nostáljico…
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido…
Y se quedarán los pájaros cantando.
“El viaje definitivo” en tomado de “Corazón en el viento”, en Poemas agrestes, 1910-1911.
Y Sor Juana Inés de la Cruz en línea con la esencia misteriosa de este sentimiento lo definía en clave de acertijo “¿Cuál puede ser el dolor/ de efecto tan desigual,/ que siendo en sí el mayor mal,/ remedia otro mal mayor?”
En definitiva, es la toma de conciencia de la finitud de la existencia la que hace brotar ese sentimiento de dolor. Surge de esta forma el símbolo como el asidero que otorga al tiempo una cierta permanencia y, a su vez, es la percepción de los símbolos la que capta, en palabras de Gadamer, “la permanencia en lo fugitivo”. De esta forma, los rituales transforman nuestro estar en el mundo en el estar en un hogar, haciendo habitable el tiempo.
Los edificios, las tradiciones y los eventos anuales se convierten así en símbolos que generan comunidad, no tanto por la comunicación explícita que estos eventos puedan llevar consigo, sino por el reconocimiento mutuo y la conexión profunda que propician, pudiendo llegar a crearse a través de ellos una comunidad sin comunicación. De este modo, el símbolo nos saca de nosotros mismos y nos permite el encuentro con el otro, estabilizando la vida humana y favoreciendo la amistad en términos aristotélicos
No obstante, no debe perderse de vista que no es la existencia fría de estos símbolos y rituales lo que otorga estabilidad a la existencia, sino su durabilidad. Durabilidad que, aunque está abierta al uso, cuestiona y desafía su consumo. Sin embargo, esa estabilidad propia de la función de las cosas viene dada por su capacidad de durar ellas mismas, es decir, por su durabilidad. Así, mientras que el ser humano cambia, es capaz de contemplar delante de sí, con inalterada familiaridad, la misma tienda de ultramarinos, la misma iglesia, el mismo parque o edificio. O, al menos, así era hasta hace poco.
Llama la atención en este sentido cómo ciertas tendencias del urbanismo (llamémosles, en línea con Bauman, líquidas) han contribuido a acelerar ese desgaste de los asideros materiales de los entornos de nuestras ciudades.
Es el caso, por ejemplo, de los denominados espacios émicos, especialmente diseñados para expulsar a las personas, evitar su contacto e impedir su diálogo. Son lugares en los que predominan edificios de gran altura, generalmente revestidos de cristal y rodeados de una gran plaza a la que parecen dar la espalda. Cualquier complejo de oficinas es el ejemplo perfecto de estos espacios. En ellos es curioso observar cómo sus habitantes surgen en hileras del metro, atraviesan a paso ligero las plazas y desaparecen dentro de estos grandes hormigueros de cristal. Compiten, asimismo, con estos espacios otros específicamente diseñados para convertir en irrelevante el tiempo que pasamos en ellos, como son las estaciones de metro, los aeropuertos, etc. En ellos, nuestra civilidad (entendida como el encuentro real con otros ciudadanos) se limita al seguimiento de ciertas normas generales de urbanidad (la cola del embarque, la cesión del asiento…). Probablemente muchos de nosotros pasemos gran parte de nuestro tiempo entre estos espacios, reduciendo así, inconscientemente, nuestros asideros materiales reconocibles en las ciudades que habitamos.
En definitiva, como puede apreciarse, las capas profundas de la novela de Vila-San Juan nos susurran, como la Sibila, algunos arcanos de nuestra existencia que, parece, hemos descuidado y urge reparar.
Pues bien, como primer paso en esta toma de conciencia, y aprovechando que otro de los símbolos que dan asidero a nuestra existencia es la música, sugiero al ya seguramente cansado lector de estas líneas que la próxima vez que pasee por el Barrio Gótico, mientras reflexiona sobre el transcurso del tiempo y la importancia de los rituales, lo haga escuchando el magnífico Valse Triste Op 44 nº 1 del compositor finés Jan Sibelius.
“Con todo, fue triste comprobar cómo lo que una vez significó tanto para nosotros había ido destiñéndose paulatinamente hasta desaparecer”.
Haruki Murakami “Los años de peregrinación del chico sin color" -2013-
Silencio.